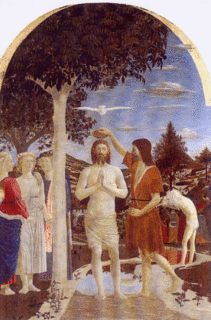36._ Mesías

Jesús de Nazaret, como su nombre indica, provenía de una aldea de Galilea, una región apartada en el norte, lejos de Jerusalén. Los evangelios de Mateo y Lucas le atribuyeron, en una maravillosa alegoría, una concepción y un nacimiento prodigiosos, en el linaje de David y en la ciudad de Belén. En las genealogías que mencionan, además de emparentarlo con el rey David, le atribuyen una ascendencia que incluye las más importantes figuras de la historia de Israel, hasta Abraham, Noé, y Adán. Todo ello, ciertamente, no tiene otro propósito que el de situar a Jesús dentro del "contexto hermenéutico" propio del Mesías, y no el de una fiel narración histórica.
(El contexto interpretativo aludido, el del Antiguo Testamento, es esencial para comprender el mensaje y la vida de Jesús, y reconocerlo como el Mesías esperado; por eso dichas narraciones tienen un importante sentido, pero sólo en cuanto remiten conceptualmente a la Promesa y a su desarrollo, no en una supuesta realidad histórica de tales prodigios. Es la coherencia de su mensaje, y de su vida, con la revelación histórica de la Redención, manifestada en la Antigua Alianza, lo que nos convence de su identidad de Mesías. Nos parece que la representación plena y auténtica de Dios, en tal contexto, se apoya sobre bases más firmes que una filiación biológica --entiéndase esto tanto en lo que atañe a la genealogía como a la concepción "virginal"--, o un lugar preciso de nacimiento y unas señales astrológicas.)
Dios se ha hecho sitio en la historia humana, en un pueblo y una familia; el lugar que le corresponde es destacado, ha sido cuidadosamente preparado, pero no es aparente para el mundo. Es un sitio que contrasta con el poder y la gloria humanos; no un sitio en la "posada" de los acomodados sino en el "pesebre" de los marginados. Su nacimiento es una buena noticia para los humildes, y un descubrimiento para los "sabios" que han estado dispuestos a esperarlo y a buscarlo.